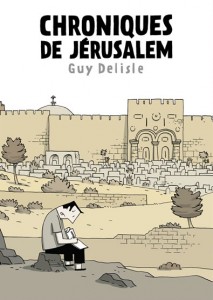Hace un par de semanas el gobierno aprobó la inclusión del ajedrez en la educación en la forma de una nueva asignatura. Desde entonces he leído algunos artículos sobre el tema, y la sensación que me queda es que hay muy poca gente que sepa bien sobre lo que está hablando, así que me he propuesto explicar lo mejor que pueda cómo es el ajedrez entre bambalinas, lejos del mito.
De todas formas, por si a alguien le interesa mi opinión sobre la reforma, creo que aunque el ajedrez tiene algunos beneficios interesantes –sobre todo en cuanto a la capacidad de concentración y de análisis– quizás deberíamos enfocarnos más bien en que los niños terminen la primaria sabiendo leer y escribir. Que no está claro. Fin.
Juego al ajedrez desde que tengo memoria. Algunos de los momentos más increíbles de mi infancia ocurrieron en relación a este juego-deporte-arte-ciencia, que lo fue casi todo para mí durante muchos años, y que después seguiría acompañándome durante mucho tiempo. Así que he tenido ocasión de reflexionar bastante en detalle sobre las cosas que voy a explicar aquí.
Dos ajedreces
En las casas y en los bares se juega a un ajedrez y en los clubes a otro. La diferencia de niveles es tan abismal que no sé si puede compararse con cualquier otro juego o deporte. Ningún aficionado tiene ninguna –absolutamente ninguna– posibilidad de derrotar a un jugador con una formación medianamente sólida, por muy inteligente que sea.
Esto nos conduce a una de las principales leyes ocultas del ajedrez: no es un duelo de inteligencias sino de horas de estudio, capacidad de cálculo, intuición y método. Alguien me dijo una vez que uno no juega contra el adversario sino contra sus libros. Es una simplificación que calificaría de atrevida, pero no va desencaminada.
La diferencia entre estos dos ajedreces es la diferencia entre aprender a mover las piezas y jugar de verdad, y es la diferencia entre dos tardes y varios años de aprendizaje.
Cómo se juega al ajedrez
La gente que no conoce el juego –o que lo conoce sólo superficialmente– suele pensar que el ajedrez profesional consiste en sentarse muy serio frente a un tablero, apoyar la cabeza entre las manos y permanecer inmóvil durante horas, ejecutando complejos cálculos matemáticos para ir decidiendo los movimientos. Luego se comen piezas y se hacen jaques y al final uno pierde.
La realidad es bastante diferente. Normalmente los jugadores aplican algo así como un procedimiento fijo en cada turno. Estudian las amenazas, analizan la posición y, utilizando sobre todo la intuición, seleccionan un número limitado de jugadas interesantes –tarea en la que seguimos siendo mejores que los ordenadores– y las analizan, intentando calcular la evolución del juego a largo plazo. Normalmente estas jugadas son la expresión táctica de una estrategia general que el jugador ha definido. De hecho, y según mi experiencia, lo que suele distinguir a los grandes jugadores del resto es su capacidad para elaborar esta estrategia y desarrollarla a lo largo del juego.
Este cálculo es muy distinto dependiendo de la fase en que se encuentre el juego, pero lo más importante aquí es que es un conjunto de habilidades que se puede aprender, más que la aplicación de inteligencia en bruto. En algunas partes del juego es más importante la memoria, en otras el análisis, en otras el cálculo.
Cómo se aprende a jugar al ajedrez
Normalmente el método que convierte a un vulgar ser humano en un buen jugador de ajedrez combina clases, muchas horas de juego, muchas horas de análisis –de partidas propias y ajenas– y muchas horas de libros. El desafío aquí consiste en aprender un conjunto de técnicas que nos permitan movernos con comodidad a través de las diferentes fases del juego. Cada fase del juego tiene unas características específicas y por tanto involucra unas habilidades distintas.
Durante las primeras jugadas de la partida, por ejemplo, existen unos esquemas muy conocidos que hay que aplicar si se quiere tener alguna posibilidad. Existe una teoría que soporta unas normas generales, a partir de las cuales aparecen las denominadas aperturas, unos conjuntos de jugadas concebidos de antemano para cumplir estas normas generales, y que permiten preparar el juego para su posterior desarrollo.
Las aperturas definen una serie de jugadas de referencia y las diversas variantes que pueden ir surgiendo. A un nivel básico, los jugadores aprenden las normas generales y unos cuantos esquemas conocidos. En un plano más avanzado se estudian pormenorizadamente las diferentes variantes y se exploran sus implicaciones en las siguientes fases del juego. A partir de cierto nivel es muy complicado tener en cuenta y calcular sin equivocarse todas las opciones, y diferencias muy sutiles pueden conducir a situaciones muy distintas, por lo que es conveniente haberlas estudiado de antemano.
No se trata de un conocimiento místico, hay una enciclopedia con toda esa información, no es más que abrir el libro y leer. De hecho este fue uno de los motivos por los que acabé dejando el ajedrez, en ciertas categorías no podías sobrevivir sin memorizar una cantidad absurda de información y eso acabó matando la pasión.
Para el medio juego también hay una teoría con unos principios generales y algunas técnicas, al principio se estudian dos o tres técnicas para obtener ventaja material y según uno avanza se presta atención a cosas más sutiles como el equilibrio posicional, los puntos débiles del oponente, el espacio… quizás el medio juego es la parte más imaginativa y es donde tienen lugar las combinaciones más interesantes, al menos entre jugadores de cierta categoría.
Y por último, los finales de partida (cuando quedan ya pocas piezas en el tablero) se mueven entre bastante matemáticos y totalmente matemáticos. La clave es identificar ciertas situaciones que nos puedan llevar a ganar la partida y aplicar entonces el esquema con precisión. Normalmente hay dos o tres situaciones de referencia (por ejemplo en los finales de peones), algunos trucos para calcular qué pasos aplicar y algunas reglas generales que es necesario observar. Otros finales consisten directamente en aplicar un algoritmo conocido en el que no hay que pensar nada (como el final de torre y rey contra rey). En cualquiera de los casos aprender esto consiste en estudiar el método y practicar y practicar y practicar. Y cuando llega el momento, sacas el guión y ganas. Normalmente el adversario lo sabe tan bien como tú y se rinde bastante antes.
Así pues, según avanza la partida, y salvo sorpresas, no es raro que la balanza vaya inclinándose del lado del jugador que conoce mejor la teoría y sabe cómo poner a trabajar su conocimiento previo sobre el juego. Esto es tan así que de hecho yo mismo, cuando juego de manera informal y no me apetece mucho pensar, me limito a seguir el manual y a jugar sin un plan concreto, simplemente aplicando la teoría. Seguramente tardo más en ganar la partida, pero es alucinante comprobar cómo mi oponente se estrella invariablemente contra los libros.
¿Qué decide las partidas entonces?
Una pregunta que surge ahora es: ¿qué decide el juego cuando los jugadores son muy similares? Y la respuesta es muy simple: nada. El resultado más frecuente en las partidas entre grandes maestros son las tablas (aproximadamente el 55%). Del 45% restante, las blancas ganarán el 54-56% de las veces. Normalmente es tan sencillo como que pierde el que antes comete un pequeño error.
Ganarás con cualquier color si eres mejor jugador, pero se tarda más con las negras.
– Isaac Kashdan
¿Y qué pasa con los ordenadores?
Una de las mayores demostraciones de que el ajedrez no requiere de una gran inteligencia es que hoy en día el peor de los ordenadores juega casi tan bien como el mejor de los humanos. El ajedrez puede resolverse aplicando fuerza bruta, otra cosa es que todavía no dispongamos de la suficiente fuerza bruta.
Los ordenadores elaboran, para cada movimiento, una especie de árbol con posibles respuestas y respuestas a esas respuestas, asignando un valor a cada una de ellas. Los ordenadores pueden calcular miles o millones de jugadas por segundo, mientras que los grandes maestros apenas diez. El ordenador, en el fondo, no sabe jugar al ajedrez, sólo elige la mejor posibilidad matemática en cada momento. El procedimiento es tan bueno como grande sea la capacidad de cálculo del ordenador, así que es fácil de entender que hoy en día es bastante bueno.
El ajedrez como lo conocemos seguramente tenga ya fecha de caducidad. Kasparov propuso, hace unos años, una idea muy interesante que bautizó como ajedrez avanzado, y que consiste en jugar entre humanos utilizando al ordenador como herramienta de consulta. Y el enorme Bobby Fischer propuso, por su parte, el ajedrez aleatorio (o ajedrez 960), que propone que las piezas de la primera línea empiecen la partida en posiciones aleatorias, precisamente para devolver esa esencia perdida al juego. Yo me declaro fan de esta última idea.
Así que…
Conozco a algunas personas varios órdenes de magnitud más inteligentes que yo. Algunas de ellas saben además jugar al ajedrez, y seguramente no lo hacen mal, al final el cálculo y el análisis por sí solos pueden hacer que te desenvuelvas bastante bien. Pero no valen de casi nada frente a alguien con un entrenamiento específico. No creo que ninguna de ellas fuera capaz de ganarme una sola partida, por muy oxidado que esté mi juego. Irónicamente, me cuesta bastante hacer frente a un programa de segunda división.
Una de las conclusiones de todo esto, irónicamente, es que el ajedrez más puro es que se juega en las casas y en los bares, donde la inteligencia sigue siendo el factor que decide el resultado de la partida. En todos los demás casos, un montón de horas de trabajo y cuidadosa preparación son los que se encargan de marcar la diferencia.
José Raúl Capablanca fue campeón del mundo entre 1921 y 1927. Su talento natural para el ajedrez nos sigue emocionando hoy en día y no es algo fácil de describir con palabras. Sin embargo se dice que era bastante indisciplinado y proclive a vivir la vida, y terminaría cediendo la corona al ser derrotado por Alexander Alekhine en Buenos Aires. Alekhine –casi al contrario que Capablanca– era muy metódico y se preparó concienzudamente estudiando el juego de este último, lo que terminó por resultar decisivo en uno de los torneos más largos e igualados de la historia.
La realidad suele ser menos romántica y más compleja de lo que muchos parecen entender. El ajedrez es un juego precioso y casi inabarcable, pero no sé si es el máximo logro de la inteligencia humana, ni digno merecedor de las místicas cualidades que se le atribuyen.
Por mi parte prefiero sentarme frente al tablero, y seguir sorprendiéndome con las caprichosas combinaciones de treinta y dos figuras moviéndose por sesenta y cuatro casillas. Con su capacidad para recordarme que en la vida hay pocas cosas que puedan conseguirse sin una mezcla de talento y esfuerzo. Con su capacidad para emocionarme con su increíble belleza.